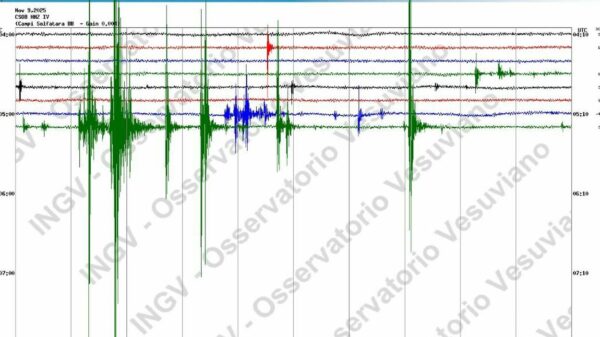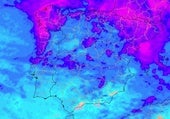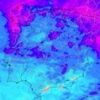Manuel Ignacio Santa Cruz Loidi, conocido como el cura Santa Cruz, sigue siendo uno de los personajes más oscuros y temidos de las guerras carlistas. Su reputación de violencia y crueldad le valió un precio por su cabeza impuesto por el Gobierno de Madrid. Aquel fanático, descrito por Ramón del Valle-Inclán como un hombre regordete y sanguinario, fusilaba sin remordimientos a enemigos y correligionarios sospechosos de deslealtad.
Su cueva en el monte Iruatxeta, también llamado Ipizte, aún resiste el paso del tiempo. Allí, según la memoria local, se ocultó durante una temporada, alimentado en secreto por vecinos que lo apoyaban. El acceso al refugio es extremo: una grieta estrecha obliga a reptar hasta un saliente natural que domina un valle imponente. Dentro, una urna protege un retrato desconocido del cura en sus treinta años, junto a objetos simbólicos dejados por un fotógrafo que documentó la historia “hace años”.
Santa Cruz nació en Elduayen en 1842, huérfano y protegido por un tío que lo encaminó al sacerdocio en Vitoria. Lejos del perfil típico de un cura pacífico, se decantó más por la guerra y la acción directa. En 1866 fue párroco en Hernialde, pero el derrocamiento de Isabel II en 1868 marcó el inicio de su radicalización carlista. Fue arrestado en 1870 y escapó a Francia para reaparecer dos años después liderando una guerrilla con fama de despiadado en los valles vasco-navarros.
Imponía salvoconductos propios, fusilaba prisioneros y corrigió con ejecuciones incluso a sus camaradas. Su crueldad escandalizó a los mandos carlistas, que lo juzgaron y sentenciaron a muerte. Sin embargo, fue indultado y luego destituido por Don Carlos por su descontrol y crisis de liderazgo. Se quedó aislado, perseguido tanto por liberales como por carlistas, entregado a una guerra personal sin bando.
“Mucho me alegro de que valga tanto mi cabeza. Mi hermana en Tolosa paga catorce reales por la cabeza del cerdo, y si es grande dieciocho”, solía decir con sarcasmo Santa Cruz ante el precio que pusieron por él.
Tras fugarse en 1874 a Francia y pasar por Inglaterra, donde pidió perdón a Don Carlos por sus “crímenes”, emigró a América. Allí, en Jamaica y Colombia, vivió más de cuarenta años como misionero y maestro bajo tutela jesuita. Murió en 1926 en Buesaco, Colombia, dejando una última carta al dictador Primo de Rivera solicitando una corneta para sus alumnos, símbolo de un anhelo por su tierra que nunca volvió a pisar.
La figura del cura Santa Cruz retrata la extrema violencia que el fanatismo político-religioso marcó en el País Vasco durante las guerras carlistas. Su historia, recordada en la literatura por Pío Baroja y Valle-Inclán, refleja cómo la cruzada religiosa degeneró en terror y barbarie, minando la propia legitimidad del carlismo. Hoy su cueva es testigo silencioso de una época donde el ideal y el horror se confundieron y la historia de España quedó marcada por sus actos.